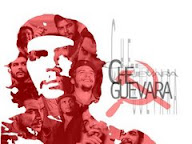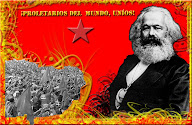lunes, 8 de diciembre de 2008

Pepe Gutiérrez-Álvarez
Poco o muy poco queda de aquellos partidos comunistas que tras la II Guerra Mundial competían con los aparatos socialdemócratas en la hegemonía social…Estos partidos que soportaron tiempos de represión sin cuento, hace tiempo que perdieron la brújula.
Es difícil determinar cuando comenzó la crisis del estalinismo, pero su tiempo de apogeo llega hasta la II Guerra Mundial, cuando la URSS como el epicentro del “mundo socialista”. En 1949, China y Yugoeslava llevan al final sus revoluciones en contra de las órdenes de Stalin, luego Tito comienza el ciclo de rupturas que se ampliara con el cisma chino…En el mundo capitalista, dicho apogeo comienza a declinar en un curso irregular en el la emergencia de una “nueva izquierda” juvenil marca una nueva fase…
La historia debería ser conocida, y lo que aquí ofrecemos son unas meras pinceladas…
No será hasta del XX Congreso del PCUS en 1956 que Nikita Jruschev abre un proceso de revisiones generalizadas (animada por millones de cartas en defensa de los purgados), que luego sufrirá un duro retroceso en la época de Breznev. La historia se reescribe de nuevo. En la nueva se le atribuye a Stalin un curioso defecto: "el culto a la personalidad". Un pecado que tiene la virtud de personalizar un drama histórico de proporciones faraónicas. Un defecto que habría atravesado la historia de la URSS como el rayo de la Anunciación: sin tocarlo ni mancharlo. Esta revisión fue aceptada inicialmente por China, y Mao proclamó aquello de "Que florezcan cien flores", pero el cisma chino-soviético animó a los maoístas a buscar recuperar la ortodoxia frente al llamado "revisionismo", una tentativa que la "intelligentzia" maoísta occidental trató de justificar a través de diversos ensayos en los que la verdad histórica pasaba quedaba enteramente subordinada a la puesta en escena de un "corpus" teórico en el que la "verdad" se justificaba por la atracción que ejercía la China roja sobre la que los maoístas explicaban toda clase de maravillas. Un reputado profesor de ciencias de la Universidad de Barcelona llegó a escribir que el pensamiento de Mao curaba los enfermos.
Sin duda el autor más reconocido de esta tentación maoísta fue, uno de los profesores marxistas de la Ecole Practique, Charles Bethelheim, aunque el mismo opera una reconsideración antiestalinista radical, justo después de la caída de la llamada "banda de los cuatros" pusiera en evidencia toda la miseria y el horror de la "gran revolución cultural proletaria" basada en marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse Tung, que tendrá la virtud de seducir a una sector nada desdeñable de la “intelligentzia” radical occidental que interpreta dicha “revolución” como el ejemplo más evidente del potencial invencible del ideario frente a la descomposición acelerada del sistema, y la imposición del “revisionismo” en la URSS y en el Este.
Sin embargo, toda esta corriente de pensamiento desaparecerá como por ensalmo cuando muere Mao, y sus sicarios de “la banda de los cuatro” caen en desgracia, y la llamada “gran revolución cultural proletaria” se evidencia como cualquier cosa menos lo que dice ser. Betheleim escribe entonces una declaración –publicada entre nosotros en “El Viejo Topo”--en la que desdice de todo su esfuerzo por establecer un nuevo parámetro –filtrado por las breves indicaciones de Mao al respecto- análisis del estalinismo, por otro lado, hacía tiempo que también había quedado claro que la historia del PC chino, por lo menos hasta 1927, no se parecía en casi nada a la producida oficialmente por el partido chino en el poder. Esta crisis será suficiente para que esta corriente “antirevisionista” y “antieconomicista” se diluya como si nunca hubiera existido, y sus defensores –como el entonces “cerebro” del colectivo “Bandera Roja”, Jordi Solé Tura, por no hablar de los líderes e intelectuales de otros grupos maoístas- archiven sus disquisiciones sobre la “teoría de los tres mundos” con la Pekín justificaba una equidistancia similar del mundo capitalista y revisionista, y algunos se convertirán en “enfants terribles”, los llamados “nuevos filósofos”, cuya obra circunstancial fue olvidada inmediatamente por más que sus componentes eran genios de la publicidad.
La mayor tentativa de origen maoísta por establecer una historia alternativa fue la realizada por Charles Bettelheim que trató de encontrar un nuevo enfoque filosófico en el que –como hace Furet con otras intenciones- la interpretación correcta “marxista” sustituye cualquier pretensión de reconstruir rigurosamente los acontecimientos (lo que Stalin menospreciaba como “papeles”). Su aportación a la cuestión, “La lucha de clases en la URSS” (2 t., Ed. Siglo XXI, 1976), un título que sugiere como el “avance” del “socialismo” conlleva un acrecentamiento de las resistencias conservadoras, un argumento que justifica que al final la URSS ya habría abandonado el socialismo, fue el producto de años de trabajo en laboratorio, y se descompuso como un castillo de naipes después de la muerte de Mao, la caída de la “Banda de los Cuatro”, y la revolución de los desastres de la mal llamada “gran revolución cultural proletaria”. El propio Bettelheim efectuó rápidamente su propia crítica en un texto bastante brillante “El estalinismo, la ideología del capitalismo de Estado en la URSS” (“El Viejo topo”, 30-31), para desaparecer del escenario. Un compendio de estas teorías digamos neoestalinistas, lo podemos encontrar en el número especial de la revista de la Organización Revolucionario de Trabajadores (ORT), “El Cárabo” (Madrid, 1976), con el título de “Tiempo de Stalin”, en la que éste es defendido de las tesis burguesas, trotskistas y revisionistas. Esta revista estaba a la sazón dirigida por Joaquín Estefanía, ulteriormente director de “El País”. A título de curiosidad cabría añadir que la dirección de “Bandera Roja”, con Jordi Solé Tura al frente redactó por la época una “Historia” antirevisionista del PCE que no hubo tiempo de dar a conocer por la evolución de los acontecimientos.
Por su mayor implantación, los partidos comunistas occidentales más evolucionados, se verán conmovidos por la suma de acontecimientos formada por la crisis del XX Congreso del PCUS, la revolución húngara del mismo año, 1956, las revelaciones ulteriores sobre los desastres del estalinismo, amén de la presencia constante de testimonios de disidentes, empezando por Milovan Djilas, representativo de la ruptura de Tito, sin olvidar claro está, otras presiones como las dominantes. En los años siguientes, el fenómeno de los excomunistas se extenderá con constantes aportaciones, algunas como las novelas iniciales del Solzhenitsin “leninista” disidente, que habían podido “respirar” en las fases del “deshielo” de Jruschev. Ahora provienen de todas partes, de la URSS, del Este, del propio partido, de los “compañeros de ruta”. Algunos pueden ser considerados como impresentables –el caso del “poeta” cubano Valladares quizás sea el más patético--, pero otros no pueden ser tachado como meros asalariados de Estados Unidos o de la derecha, por más estos no desaprovechan las ocasiones. Llega un momento en que parecía confirmarse la “boutade” de André Malraux –también atribuida a Ignazio Silone- según la cual la lucha final se dirimirá entre los comunistas y los excomunistas, aunque era únicamente un espejismo, los ex se dividían entre los herejes y los renegados, y estos acabarían entrando triunfante en el carro de la victoria.
En este contexto también tiene lugar la emergencia de un proceso de revisión parcial que tuvo al PCI del Palmito Togliatti "policentrista", como máxima expresión, y su expresión en el debate histórico con las aportaciones de algunos de sus historiadores más serios como Valentino Gerratana, Vittorio Strada, Guiseppe Boffa o Guiliano Procacci. En Francia, el papel dinamizador y crítico lo acabarían jugando, bien desde dentro del PCF, pero a veces en abierta disidencia, personalidades como Roger Garaudy, Louis Althusser, o el historiador Jean Ellenstein, autor de una serie de trabajos críticos muy valorados por entonces desde el horizonte “eurocomunista”, hasta que se llega a una fase de deterioro acelerado.
También en Gran Bretaña, el PC iniciará un proceso que acabará con su práctica desaparición, y que intelectualmente animan entre otros Christopher Hill, Monthy Johnston y sobre todo, Eric J. Hobsbawn, uno de los historiadores marxistas más prolijo y creativo que, por lo demás coincidente con un importante enriquecimiento de las aportaciones teóricas marxistas en la isla, sobre todo la alimentada desde la revista “New Left Review”, que se sigue publicando, y de la que existe una edición en castellano. Una buena síntesis de las aportaciones del marxismo británico que aborda prácticamente casi todas las cuestiones abordadas en este texto. Nos referimos al “Diccionario del pensamiento marxista” (Ed. Tecnos, Madrid, 1984), editado por Tom Bottmore, con aportaciones de Ralph Miliband, y Leszek Kolakowski, entre otros, compendio de la sabiduría marxista de los años sesenta-setenta, y que recibiría golpes devastadores en los ochenta, cuando este tipo de trabajos se fueron haciendo cada vez más raros, verdadero veneno para las editoriales..
Recordemos que el marxismo consiguió en los sesenta, una significada influencia en Norteamérica, y sus aportaciones fueron una de las expresiones del grado de madurez que había llegado el pensamiento socialista en los años sesenta-setenta. En un área no muy distanciada cabía incluir la visión aportada por Herbert Marcuse, uno de los teóricos marxistas más influyentes de su época, sobre todo entre las nuevas generaciones de la izquierda norteamericana.
Todo este movimiento crítico, que en los sesenta fue englobado bajo la denominación general de “Nueva izquierda”, fue de una extrema complejidad, y tuvo una repercusión extraordinaria en las universidades y en las nuevas generaciones, aunque no alcanzó a la clase obrera, que en lo fundamental siguió controlada por los partidos de la izquierda tradicional. Quizás por esta razón, esta labor acabará mostrándose harto insuficiente para frenar la acelerada descomposición del “mundo comunista”, de unos regímenes cuyos presuntos errores, aparecen cada vez más claramente como horrores, y de unos partidos que no habían sabido romper su hilo u8mbilical con la parte oscura de su historia. En esta fase se da obviamente una reacción crítica en los partidos comunistas que, desde diferentes grados, ya habían iniciado su propia “Glasnost” desde los años sesenta. También la “perestroika” da lugar a una impresionante bibliografía, pero en los noventa la veta reformadora acabará agotándose.
Se culpa a Gorbatchev, pero lo cierto es que un edificio tan descomunal no cae de la noche a la mañana, y sin haberse descompuesto por abajo.
En los años siguientes, los partidos comunistas se verán drásticamente obligados a resituarse. Su historial marcado por los años de luchas sociales, por su papel en la resistencia antifascista, su peso en el movimiento obrero y su influencia entre la intelectualidad inconformista, comenzó a deteriorarse: su lado oscuro cobraba cada vez más protagonismo, su lugar entre los trabajadores se desestructuraba, y los intelectuales distanciaban, bien por la derecha bien (en menor grado) por la izquierda. La crisis llegó en alguno casos a plantear su total desaparición, como ocurrirá de hecho con el más importante de todo, el italiano, cuya ala derecha se desplazará para tratar de ocupar el espacio de la socialdemocracia italiana, punta de lanza del anticomunismo más beligerante con Craxi –de quién, por cierto, se publicaron en la revista “Sistema” “proche” al PSOE, unos artículos en la que el “leninismo” era duramente criticado con planteamientos fundamentados en…Proudhom. Mayor impostura imposible, porque su Proudhom además era ya un vulgar liberal: el robo ya no lo cometía la propiedad sino el Estado, algo sobre lo que Craxi sabía lo suyo-- que, como es sabido, acabará podrida a la sombra del “Zar” Berlusconi. Sin embargo, resulta claro que los signos de los tiempos van más en el sentido de Berlusconi que no en del esforzado planteamiento “refundacional” de Fausto Bertinotti (que ha acabado en el mismo socavón que otros partidos comunistas, en uno que hace creer que no hay vida fuera de las instituciones cuando es justo al revés; no hay vida en las instituciones salvo que trabajes como portavoz revocable de movimientos vivos de los que el delegado hace “publicidad” y agitación).
En Francia aparecen fenómenos tan alarmantes como que sectores muy amplios de la clase obrera francesa que antes votaban comunista ahora lo hacían por Le Pen. En medio de este curso se sitúa la caída simbólica de sus líderes históricos, que como en el caso francés de Maurice Thorez, la denuncia de sus vesanias, denunciadas a finales de los años cuarenta por André Marty. Quizás valga pena detenerse en este viejo comunista, célebre por haber encabezado una insurrección de la marina francesa en el Báltico que operaba a favor de los “blancos” durante la guerra civil, durante años arquetipo de estaliniano “naif” cuya fe primaria le llevó a perpetrar barbaridades, algunas de ellas tristemente célebres durante nuestra guerra civil (de las que ofreció testimonio Ernest Hemingway en “Por quien doblan las campanas”), pero que se contó entre los primeros en levantar las armas contra la ocupación nazi, pasando por alto el pacto nazi-soviético, y la cobardía de la dirección del partido francés. Marty ya no aceptó sin callar la campaña contra Tito, ni miró a otro lado delante de la corrupción de Thorez, el mítico “hijo del pueblo”. Al final de sus días, sus relaciones fueron con la sección francesa de la Cuarta Internacional, pero Thorez siguió, hasta que finalmente su oscuro historial, y su penosa herencia, acabaron pesando como una loza sobre un partido que había forjado una burocracia propia siguiendo el modelo de la “nomenklatura” soviética.
Entre nosotros, Carrillo no tenía precisamente un “curriculum” para superar esta coyuntura. Cada vez que salía por la TV, una cohorte de “arrepentidos” del tipo de Arrabal, Sánchez Dragó o Bernard Henri-Levy, le preguntaban por sus víctimas, por comunistas como León Trilla o Quiñones. Con un historial ciertamente oscuro, el líder indiscutido del PCE (que había pedido “todo el poder” en su IX Congreso) naturalmente carecía de una respuesta mínimamente convincente. En mi modesta opinión, este pasado no fue ajeno a su indigna participación en el llamado “pacto entre caballeros” según el cual exfranquistas y exrepublicanos hacían tabula rasa de sus respectivos pasados, aunque cada uno ocultaba cosas muy distintas. Un pacto que contribuyó a “olvidar” la historia del antifranquismo, pero que no fue obstáculo para que el PCE-PSUC sufriera las consecuencias de la ola denigratoria. Una ola que trató de ahogar los desiguales esfuerzos de Julio Anguita por insuflar –sin replantearse a fondo su lugar en el nuevo curso histórico- cierto aliento crítico al proyecto de IU, atribuyéndole complicidades pasadas hasta con Ceaucescu, un traje que correspondía plenamente a Santiago Carrillo (ahora convertido en “autoridad” para hablar contra IU y a favor del PSOE en el poder).
Sin embargo, ahora que Carrillo ya no molestaba a nadie, y cumple probamente sus funciones de “personaje” reconocido por la creación de una nueva historia oficial, una especie de “película” protagonizada por Juan Carlos II como el Gary Cooper que estaba en los cielos, se operaba un juego de manos en la distribución de los papeles, y el estereotipo creado por las “hazañas” de Carrillo se atribuían interesadamente a Julio Anguita, o al llamado “anguitismo”. En esta tesitura el PCE-PSUC no mostraría una mayor capacidad de reacción que sus “partidos hermanos”, y se limitó a declaraciones puntuales contra el estalinismo, al tiempo que se negaba a reconsiderar su historia, ofreciendo homenajes acríticos a Dolores Ibarruri o a Enrique Lister. Al PCE se le agradecían los servicios prestados, los comunistas “aggiornados” en la estela de D´Alema como Manuel Azcárate, Jordi Solé Tura. Santiago Carrillo, Simón Sánchez Montero Antonio Elorza, Rafael Ribó, y tantos otros eran realzados por su capacidad de adaptarse a los tiempos presentes.
Los años noventa marcan el cenit de un cerco cultural que acabará arruinando toda una historia. Una historia que dará al traste con todo el movimiento obrero clásico y que llevará a toda la izquierda institucional a jugar el papel de “gestores leales” del neoliberalismo…La diferencia con Léon Blum es que en tiempos de éste, la iniciativa en la lucha de clases la llevaban las masas, en tanto que ahora, la iniciativa es del “gran dinero”. Aunque sea por la puerta izquierda, entrar en las instituciones significa perder toda capacidad de cambiar nada, tanto es así que, salvo contadas excepciones como la de Marinaleda donde la iniciativa sigue estando por abajo, lso ayuntamientos de izquierda gestionan lo que púdicamente llaman “externilización”, una manera alambicada de privatizar servicios porque los presupuestos son los presupuestos…sin embargo, está siendo el mismo capitalismo con su arrogancia y su embrutecidas ambiciones los que están provocando una nueva situación. Una situación que nos obligará a cambiarlo todo de arriba a abajo, comenzando por nosotros mismos.