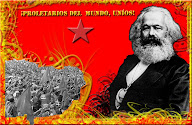Perry Anderson
El texto reproduce, con alguna ligera variación, la ponencia presentada por el autor al encuentro internacional «Marx e la storia». Este encuentro se desarrolló entre los días 6 y 8 de octubre de 1983, en el Palacio de Congresos de la República de San Marino.
La noción de revolución burguesa, en el cuadro de la concepción de la Historia que Marx nos dejó en herencia, constituye uno de los elementos más problemáticos y controvertidos con los que se deben medir la teoría y la historiografía marxistas del siglo XX. Mis observaciones intentarán sugerir, de forma muy sucinta y sin duda incompleta, una respuesta al porqué la introducción de esta noción en el seno de la concepción materialista de la Historia ha sido objeto de tantas disputas, y de indicar algunas de las vías a través de las que se pueda llegar a una definición de revolución burguesa que sea válida para una historiografía marxista empíricamente rigurosa y fiable.
Es conveniente señalar, ya desde el inicio, un hecho paradójico que, sin embargo, tiene más trascendencia de lo que a primera vista pudiera parecer. Marx, al que se le atribuye convencionalmente la paternidad del concepto de «revolución burguesa», vivió y observó, en primera persona, los acontecimientos de aquel período que sucesivas generaciones de historiadores marxistas han visto como una auténtica y verdadera cadena de revoluciones burguesas a escala mundial.
Como se sabe, Marx fue un partícipe y un crítico de la primavera de los pueblos, aquella ola de insurrecciones populares que se abate sobre toda la Europa continental en l848. Una tras otra, sin excepción, todas fracasaron en su intento originario de derribar el viejo régimen monárquico y absolutista contra el que se habían levantado: tanto en Alemania como en Francia, en Hungría como en Italia, en Austria o en Rumania. Marx y Engels se basaron, por mucho tiempo, en esta experiencia, en algunos de sus trabajos más conocidos: Las luchas de clases en Francia, El 18 Brumario, Revolución y contrarrevolución en Alemania.
Si todo esto nos es suficientemente conocido, menor atención se le ha prestado, en cambio, al hecho de que, desde los últimos años cincuenta hasta el final de los años sesenta, Marx y Engels fueron testigos directos de una vasta oleada de ataques a las estructuras políticas absolutistas o precapitalistas; ataques que fueron conducidos con éxito, utilizando la fuerza de las armas, no sólo en Europa sino también en Norteamérica y en el Extremo Oriente. Por supuesto, me estoy refiriendo al triunfo del «Risorgimento» en Italia; a la unificación de Alemania bajo la égida de Bismarck; a la victoria del Norte industrial sobre el Sur esclavista en la Guerra Civil americana; a la violenta caída del reinado Tokugawa en Japón, que ha pasado a la historia con el nombre de Restauración Meiji. Todas estas imponentes sublevaciones de la segunda mitad del siglo XIX han sido consideradas, desde una mirada retrospectiva, por los historiadores marxistas de los países en que se desarro llaron -Italia, Alemania, Estados Unidos y Japón-, como momentos decisivos de la revolución burguesa en sus respectivos países; y hasta sus colegas no marxistas o antimarxistas, no importan las etiquetas, quisieron ver en esos levantamientos populares los inicios del proceso de formación del Estado moderno o los orígenes el orden político actual, en el seno de sociedades entre las que se encuentran las tres economías capitalistas más avanzadas de nuestro tiempo, la americana, la japonesa y la alemana. En otras palabras, es absolutamente imposible minimizar el significado histórico global de la amplia oleada internacional de agitaciones y turbulencias que se produjo en aquellos quince años.
Sin embargo, y es una cosa difícil de entender, estas mismas convulsiones políticas fueron muy poco estudiadas por Marx y Engels, que, de hecho, casi no le dieron relevancia alguna en sus escritos. Ciertamente, no nos debe sorprender su ignorancia respecto a los sucesos del lejano imperio japonés del que, en aquella época, bien pocos europeos sabían alguna cosa. Pero su relativa indiferencia respecto al «Risorgimento» italiano, la incomprensión que mostraron en cuanto a su naturaleza y significado -demasiado evidente, por ejemplo, en el desafortunado artículo de Engels Po y Reno, donde el autor acaba casi por ponerse del lado de la reacción austríaca en la península- son, sin duda, mucho más curiosas. Igual de desconcertante, si no más, es la poca consistencia del análisis que dedicaron al proceso de unificación de Alemania, su propio país. Marx no nos dejó ningún texto mínimamente significativo al respecto. Sólo Engels, un poco después de la unificación, escribiría El papel de la fuerza en la historia, un ensayo bastante penetrante. En definitiva, si bien es cierto que Marx y Engels se interesaron, de manera apasionada, por la Guerra Civil norteamericana, a diferencia de lo que hicieron con los otros tres grandes conflictos que antes he mencionado, no se puede decir realmente que sus juicios sobre la misma se distingan por su agudeza política o por su capacidad de comprensión histórica. Baste recordar las alabanzas, del todo acríticas, tributadas a Lincoln, saludado por Marx como «el más eminente hijo de la clase obrera norteamericana», un título que -más allá de los méritos que se puedan atribuir a este político, burgués por excelencia- él mereció menos que ningún otro. Considerando todo lo que hemos dicho hasta ahora, podríamos concluir que Marx y Engels no fueron conscientes del alcance y significado de las revoluciones políticas que efectivamente se produjeron en su tiempo, un período que inauguraba una nueva época en la historia del capitalismo, preocupados como estaban por las posibilidades de otro tipo de revoluciones que hubieran desbrozado el camino hacia el deseado gobierno de los trabajadores.
Ahora bien, si tomamos los escritos teóricos de Marx en su conjunto, creo que, en parte, es posible entender por qué le fue tan difícil comprender la importancia y las dimensiones de las insurrecciones contemporáneas. Y es que, contrariamente a lo que se pudiera pensar, la noción de «revolución burguesa» -que, posteriormente, los marxistas han aplicado a aquellos acontecimientos- apenas podemos encontrarla en los trabajos de Marx, al menos formulada exactamente en estos términos y a tutte lettere. No la hallaremos, por ejemplo, en el Manifiesto del Partido Comunista, el texto en el que, más que en ningún otro, esperaríamos encontrarla. En muchos sentidos el Manifiesto es un auténtico himno a la vocación revolucionaria, a escala mundial, de la burguesía: pero esta vocación es entendida esencialmente en términos de impacto económico de la gran industria capitalista y de expansión del mercado mundial, y no de violenta ofensiva política de la burguesía contra el Ancien Régime o contra los estados del ordenamiento feudal. Si Marx no utiliza casi nunca, de forma exacta, la expresión «revolución burguesa», Engels, en cambio, sí lo hace, al menos ocasionalmente, aunque en ningún momento intenta construir, respecto a la misma, sistematización teórica alguna.
En efecto, en el seno del debate sobre el materialismo histórico, la citada expresión, en sus términos exactos, no fue de uso corriente hasta finales del siglo XIX. De hecho, fue el movimiento revolucionario ruso quien, con los escritos de Plejanov y de Lenin, le dio por primera vez un lugar establecen el vocabulario marxista. Esa noción asume su forma definitiva precisamente en el movimiento obrero ruso por razones esencialmente políticas y estratégicas. Plejanov y Lenin, en efecto, tuvieron que distinguir la revolución que se estaba avecinando en el Imperio zarista, de los proyectos de los «Narodniki». Éstos propugnaban una revolución directa y completamente socialista, porque estaban convencidos de que Rusia podía saltarse todas las fases de la dominación capitalista y alcanzar así, directamente, desde las condiciones feudales existentes en el campo, una forma más o menos campesina de comunismo.
Contra esta ilusión Plejanov y Lenin insistieron, durante largo tiempo, en afirmar que la inminente revolución sería burguesa, no proletaria, una hipótesis que, como sabemos, la historia no confirmó, al menos en estos términos tan rotundos y explícitos.
Pero para los fines que ahora perseguimos, es importante subrayar que las primeras elaboraciones teóricas del concepto de «revolución burguesa» fueron el fruto de un análisis centrado en los problemas de la revolución proletaria que -no habría necesidad de decirlo- para un pensador como Lenin constituían la preocupación principal. Por tanto, la idea de revolución burguesa surgió esencialmente desde una definición negativa de revolución proletaria y no por lo que en sí misma representaba.
Esto tuvo dos consecuencias. Por una parte, el concepto no fue considerado digno de ser objeto de desarrollo teórico; por otra, el concepto fue reconstruido mediante una especie de proyección retrospectiva, cuyo modelo lo constituía la revolución proletaria. Así tomó cuerpo implícitamente la idea de que la naturaleza y la estructura de la revolución burguesa eran homólogas a cuanto se conocía -o se presumía conocer- de las revoluciones proletarias. En otras palabras, el fenómeno no fue objeto de ninguna tentativa de teorización independiente.
En aquella época la revolución socialista se concebía esencialmente como producto del antagonismo directo entre burguesía manufacturera y proletariado industrial, en lo que podríamos definir como un choque bilateral entre dos clases. Por analogía, a partir de aquí, la revolución burguesa se concibió como una colisión, igualme nte directa, entre la clase de los propietarios terratenientes feudales y la naciente burguesía industrial. Esta era, más o menos, la interpretación de aquel concepto que prevalece durante la edad de oro del marxismo clásico, precedente a la Primera Guerra Mundial y durante el desarrollo de la misma.
Es importante hacer notar que en aquel período no existía todavía una historiografía marxista, en el sentido que actualmente se le atribuye a este término. Sólo a partir de los años cuarenta y cincuenta de este siglo empezaron a nacer escuelas de historiadores marxistas en sentido estricto. Una característica común de estas escuelas es que centran sus intereses en la investigación de aquellos acontecimientos del propio pasado nacional que pudieran ser identific ados con la revolución burguesa de sus respectivos países. Eso ocurre, por ejemplo, con los trabajos de Christopher Hill en Inglaterra, de Albert Soboul en Francia o de los historiadores Koza y Rono en Japón, de cuyos integrantes el más conocido en Occidente sea quizás Takahashi Kohachiro.
Por eso, cuando estos historiadores empezaron a estudiar la Guerra Civil inglesa, la Revolución Francesa o la Restauración Meiji, no pudieron dejar de registrar una larga serie de anomalías y de desviaciones del presunto modelo de lo que habría debido ser una revolución burguesa. Así, por ejemplo, se reveló que era muy difícil individualizar, en una clase inequívocamente burguesa y portadora directa del modo de producción capitalista en fase ascendente, el sujeto históric o principal de aquellas insurrecciones. Por ello a los historiadores no marxistas y a los adversarios antimarxistas les fue relativamente sencillo poner en duda o rechazar las interpretaciones y clasificaciones que los marxistas avanzaban sobre aquellos episodios. Por ejemplo, el historiador conservador inglés Hugh Trevor-Roper negó de manera absoluta que la Guerra Civil inglesa del siglo XVII fuera una «revolución burguesa», sosteniendo que, en aquel conflicto, el papel central fue protagonizado por un estrato de la pequeña nobleza agraria en declive y que, realmente, para la Guerra Civil inglesa no era ni siquiera apropiado el uso del término «revolución», cualquiera que fuese el carácter que a ella se le atribuyera. En Francia es bien conocida la postura adoptada por historiadores como Alfred Cobban, François Furet, Denis Richet y otros, que rechazan cualquier intento de aplicación de la noción de revolución burguesa a los acontecimientos que se iniciaron en 1789, basándose en que, por una parte, los que ocupaban posiciones destacadas en la Convención no procedían de la clase manufacturera o industrial, y por otra, en que, después de la caída de la monarquía, en Francia se produjo una ralentización, más que una aceleración, del desarrollo del capitalismo. Y la historiografía marxista, en su conjunto, no ha conseguido ofrecer una respuesta convincente a este tipo de objeciones.
Para superar el callejón sin salida en el que se encuentra, en este tema, tanta literatura marxista, intentaré experimentalmente, por decirlo de alguna manera, proponer una aproximación alternativa. En vez de examinar primero los particulares episodios insurreccionales, nación por nación, para intentar después someterlos a verificación y confrontarlos con un modelo puro de lo que se presupone que es una revolución burguesa -con el resultado de encontrar inevitablemente un conjunto de anomalías y discrepancias en cada caso particular-, me parece más adecuado proceder en el sentido exactamente opuesto. Esto es, comenzar tratando de definir la estructura formal y los límites de una revolución burguesa en general, antes de pasar al examen de cada uno de los distintos escenarios, o, en otras palabras, intentando construir el concepto de revolución burguesa antes de proceder al estudio de sus particulares manifestaciones históricas.
Creo poder sostener que, si procedemos de esta manera, seremos capaces de descubrir que las especificidades de aquella cadena de grandes convulsiones sociales, que los historiadores marxistas han definido como revoluciones burguesas, no representan una simple suma de anomalías y discrepancias, que resaltan la distancia existente entre concepto y realidad en una epistemología empirista, sino más bien constituyen variaciones inteligibles en el interior de un mismo campo.
Con este propósito quisiera añadir que el procedimiento que he sugerido no nos dispensa totalmente de realizar un examen detallado y escrupuloso de los hechos históricos en sí, esto es, del concreto desarrollo de un determinado proceso denominado «revolución burguesa» en todo el particularismo y la complejidad de los hechos que pueden proveernos de pruebas o refutaciones de su validez. La realidad de los hechos constituye tanto la fuente de los interrogantes iniciales, como el supremo Tribunal de Apelación que juzga la fundamentación y la seriedad de cualquier teoría histórica. Pero una teoría sólo será tal –será como un caldero capaz de suministrarnos generalizaciones significativas para la interpretación del pasado- si está dotada de una serie orgánic a de conceptos dispuestos de un modo claro y coherente. Examinando estos conceptos no pretendo, de ninguna manera, mantener mi exposición solamente en un plano abstracto. En efecto, también es mi intención introducir en el centro de mis reflexiones precisamente aquel conjunto de grandes convulsiones políticas que han sido universalmente consideradas - más allá de su categorización- momentos clave en el proceso histórico de formación y de afirmación del Estado moderno en las sociedades capitalistas más avanzadas de nuestro tiempo: éstas son, por orden cronológico, la Revuelta de la Países Bajos en el siglo XVI, la Guerra Civil inglesa en el siglo XVII, la Guerra de Independencia norteamericana y la Revolución Francesa del siglo XVIII; el «Risorgimento» italiano, la unificación de Alemania, la Guerra Civil americana y la Restauración Meiji del siglo XIX. Con una aproximación como ésta intentamos hallar un fundamento conceptual capaz de reagrupar, en el seno de una unidad histórica inteligible, episodios tan diversos como los mencionados, que se sucedieron a lo largo de un período de cuatro siglos.
En el terreno teórico general del materialismo histórico, tal como lo conocemos, ¿qué se puede decir sobre las estructuras formales y sobre los límites de cualquier revolución burguesa en la que podamos pensar? Me parece que, a priori, al menos se pueden identificar cuatro elementos distintos. Tomando prestado un término de Althusser, pero sin obligarme por ello a utilizarlo plenamente en su misma acepción, es mi intención considerar estos cuatro elementos como las características constitutivas de lo que podríamos definir como la necesaria -no contingente- sobredeterminación de cualquier revolución burguesa. Analizaremos ahora estos cuatro elementos.
En primer lugar debemos recordar que, es un hecho bien conocido, el carácter específico del modo de producción feudal permitió un cierto grado de acumulación de capitales y de circulación acrecentadora de bienes en el seno mismo del propio orden económico. El capitalismo, como nuevo sistema económico, se desarrolló entre los intersticios del feudalismo; la burguesía, como nueva clase social, emergió del interior del sistema de la monarquía absoluta. La relación entre feudalismo y capitalismo es, en este sentido, fundamentalme nte distinta de la que existe entre capitalismo y socialismo, ya que el socialismo no tiene ninguna forma determinada de existencia histórica, como modo de producción, antes de la conquista del poder político por parte de la clase obrera.
Durante un largo período de tiempo, la base objetiva de la coexistencia entre feudalismo y capitalismo, en el seno de formaciones sociales en transición, vino representada por su común definición de sistemas de propiedad privada. Por supuesto la propiedad feudal y la propiedad capitalista son fenómenos muy distintos pero, para los fines que nos hemos propuesto en nuestra investigación, el dato central es que entre ellas no existe el abismo que separa la propiedad privada -feudal o capitalista- de la propiedad socialista o colectiva. Esto significa que, en el proceso de desarrollo de cualquier revolución burguesa que tomemos como objeto de nuestro análisis, debe existir siempre la posibilidad de que burguesía y nobleza convivan y prosperen de manera pacífica y de que, en cuanto clases sociales, entretejan una sutil red de intercambios recíprocos. Dicha posibilidad queda, en cambio, absolutamente excluida en la esfera de las correspondientes relaciones entre burguesía y proletariado. Podemos definir todo esto como la sobredeterminación de las revoluciones burguesas desde arriba.
En segundo lugar debemos señalar que la transición del feudalismo al capitalismo no supone nunca una simple relación entre nobleza o aristocracia, por un lado, y burguesía por el otro. En efecto, el feudalismo, en cuanto modo de producción, implica necesariamente la existencia de otra clase: los campesinos, de cuyo trabajo toda aristocracia terrateniente obtiene sus riquezas y su poder social; por su parte, el capitalismo implica, también necesariamente, la existencia de otra clase: los obreros, de cuyo trabajo la burguesía extrae la plusvalía generadora de sus riquezas y de su poder social.
Con todo esto quiero hacer notar que ninguna revolución burguesa puede consistir simplemente en un enfrentamiento entre nobleza y burguesía ya que su estructura formal siempre implica una relación a cuatro bandas antes que bilateral. En otras palabras, la presencia difusa de clases populares -sean de la ciudad o del campo- en el proceso de desarrollo de las revoluciones burguesas, no es ni accidental ni extrínseca. Es, al contrario, profundamente inherente a su auténtica naturaleza. Este aspecto que hemos comentado puede ser calificado como la sobredeterminación de las revoluciones burguesas desde abajo.
Es preciso recordar, en tercer lugar, que para Marx el capital, en cuanto propiedad privada de los medios de producción manufacturera o industrial, viene siempre tendencialmente definido por su grado de concentración, lo que quiere decir que tiende a convertirse en el atributo de un número siempre más restringido de grupos sociales a medida que avanza el proceso de acumulación del capital mismo. Por consiguiente, la esfera pura y simple del capital, entendido en sentido estricto, o de los propietarios de los principales medios de producción, es siempre demasiado reducida para actuar como fuerza autónoma en el ámbito de la lucha de clases. Para entrar en la escena política debe, por esta razón, dotarse de una fuerza gravitacional, de una masa de maniobra, en cierto sentido externa a ella. Esta masa se compone típicamente de una completa gama de grupos profesionales, técnicos y administrativos, esto es, de todo lo que habitualmente se incluye en el término burguesía, cuando se usa como concepto opuesto al de capital en sentido estricto. Por otro lado, esta misma burguesía no tiene una frontera claramente delimitada que la separe por abajo de los estratos de la pequeña burguesía, ya que la diferencia entre estas dos clases es a menudo más cuantitativa que cualitativa. Baste pensar, por ejemplo, en las figuras del pequeño empresario o del pequeño contratista. Es muy frecuente que entre los dos estratos exista una línea gradual de continuidad socioeconómica. La burguesía, por tanto, se distingue netamente, como clase histórica, tanto de la nobleza como de la clase obrera.
La heterogeneidad es un elemento presente en el seno de cada una de estas clases en conflicto. Sin embargo, podemos decir que la aristocracia viene típicamente definida por una condición de derecho en la que habitualmente se combinan privilegios jurídicos y títulos civiles. Por su parte, la clase obrera, por muy diversos que sean sus componentes, se caracteriza, en su conjunto, por el trabajo manual que se desarrolla en el ámbito urbano. En cambio la burguesía, como grupo social, no posee ninguna forma similar de unidad interna: es una clase que, por naturaleza, tiene una estructura irregular. Todos estos elementos pueden incluirse en la definición de sobredeterminación de las revoluciones burguesas desde el interior.
En cuarto y último lugar, el capitalismo, como modo de producción, para imponerse en un determinado espacio territorial, necesita de la existencia de un Estado nacional. Por ello toda burguesía nace, por definición, como enemiga potencial de cualquier otro Estado o, en general, de cualquier otra clase dominante extranjera, sea ésta feudal o capitalista. Lo que significa que cualquier revolución burguesa contiene en sí misma, ab initio, como parte integrante de su propia lógica, una dinámica que tiende hacia el enfrentamiento y el conflicto con las clases propietarias extranjeras. No puede existir ninguna revolución burguesa en cuyo curso la presencia y la presión de semejantes fuerzas externas no sean observadas en el seno del proceso mismo de insurrección. Podemos clasificar este último fenómeno bajo la definición de sobredeterminación de las revoluciones burguesas desde el exterior.
Todo lo que he dicho hasta ahora se incluye en un tipo de consideraciones puramente formales y preliminares que, sin embargo, pienso nos permitirán entender el porqué ninguna revolución burguesa se ha ajustado nunca al simple esquema, utilizado en el tradicional vocabulario marxista, de una lucha entre una aristocracia feudal y un capital industrial. Podemos sintetizar las conclusiones que hemos ido acumulando hasta ahora, diciendo que se encuentra en la propia naturaleza de las revoluciones burguesas el ser desnaturalizadas. No corresponden nunca al proyecto lineal de un sujeto histórico identificable con una clase determinada. Más bien son una estructura que se presenta siempre compleja e irregular. La excepción es la regla. En este sentido podemos decir que toda revolución burguesa, sin excepción, nace bastarda.
Por esta razón, las características históricas de las revoluciones burguesas, sobre las que tanto insisten los historiadores antimarxistas, pueden ser comprendidas y aceptadas más como lógicas que como arbitrarias. Recordaré aquí, de manera esquemática, sólo alguna de estas características.
En primer lugar, la persistente y amplia presencia de clases rurales, antes que urbanas, al frente de tantas revoluciones definidas como burguesas por los marxistas. En efecto, se puede sostener que las revoluciones inglesa, norteamericana, italiana, alemana y japonesa fueron todas dirigidas por distintas clases vinculadas de alguna manera al campo, si bien en cada uno de estos casos las relaciones de uso y disfrute de la tierra eran diferentes. La pequeña nobleza agraria inglesa, por ejemplo, en el momento del estallido de la Guerra Civil, estaba sufriendo un proceso de transformación hacia una forma relativamente avanzada de capitalismo rural; los colonos americanos propietarios de tierras, un siglo después, eran plenamente capitalistas en una determinada área geográfica si bien, en otra, utilizaban mano de obra esclava; los junkers prusianos estaban viviendo, desde el tiempo de la Reforma, una rápida evolución hacia un tipo de propiedad capitalista muy particular, aunque se mantenían importantes mecanismos de control feudal sobre los trabajadores; los samurais japoneses que realizaron la Restauración Meiji estaban ligados a una economía rural de carácter bastante más clásicamente feudal. En cada caso, para estas clases agrarias de origen precapitalista, la posibilidad de desarrollar un papel en las revoluciones que, posteriormente, han sido definidas como burguesas, dependía de la transformación de un tipo de propiedad privada en otro, esto es, de propiedad feudal a propiedad capitalista.
En honor a la verdad podemos decir, sin más, que en ninguna de las insurrecciones mencionadas se registró nunca una expropiación de tierras nobiliarias por parte de la burguesía. En ningún caso las clases aristocráticas perdieron, de una sola vez, todas sus tierras o su poder por efecto de una revolución burguesa: esto es cierto incluso para la Revolución Francesa que, a diferencia de las arriba citadas, no fue, en efecto, una insurrección dirigida por la nobleza sino precisamente una revuelta dirigida contra la misma.
En segundo lugar, recordemos la constante intervención y actuación de las masas populares -campesinos, trabajadores a domicilio, artesanos, obreros- en todas estas revoluciones. Baste pensar en la función de detonador que, en la Revuelta de los Países Bajos, tuvieron los grandes tumultos populares iconoclastas; en la explosión del movimiento de los Levellers en la Guerra Civil inglesa; en la insurrección de los campesinos y de los sans-culottes en la Revolución Francesa; o también en los indefinidos tumultos que acompañaron la Restauración Meiji en el Japón.
En tercer lugar se debe destacar el papel curiosamente marginal o periférico que desempeñó la burguesía industrial en la mayor parte de las grandes convulsiones revolucionarias. Paradójicamente la única revolución burguesa clara e inequívocamente guiada por una burguesía urbana, fue la primera, la holandesa, la más precoz y la menos madura de todas. Fue la única en dar vida, después de su victoria, a un Estado exclusivamente burgués, si bien es cierto que aquella burguesía era cualquier cosa menos industrial. Si, como hace habitualmente la literatura marxista contemporánea, consideramos también que la Guerra Civil americana es un episodio crucial en la cadena de las más importantes revoluciones burguesas, entonces nos encontramos con otro supuesto en que una burguesía, esta vez verdaderamente industrial, dirige una lucha revolucionaria. Sin embargo, de nuevo paradójicamente, los resultados de la Guerra Civil americana fueron quizás más limitados que los de cualquier otra revolución, puesto que, entre ellos, no podemos registrar ni siquiera el establecimiento, en el Sur, de un sistema generalizado de relaciones de trabajo asalariado libre ni, mucho menos, de una estructura política más democrática.
En cuarto lugar, ningún fenómeno, en el proceso de realización de todas estas revoluciones, es más sorprendente que la universalidad del conflicto nacional y la expansión imperial. La revuelta de los Países Bajos nace como una rebelión directa contra el dominio español y se acaba con la conquista de un imperio colonial en Asia. La revolución inglesa se consolidó con las guerras contra Holanda, con las campañas de exterminio en Irlanda y con la conquista de Jamaica. La de los Estados Unidos se autodefinió directamente como una guerra de independencia contra Inglaterra. La francesa abrió paso a veinte años de conflictos militares con los viejos regímenes europeos y contra la hegemonía internacional de Gran Bretaña.
Las revoluciones alemana e italiana se realizaron a través de guerras contra Francia y Austria. La japonesa se llevó a cabo contra las presiones de las potencias occidentales, principalmente de los Estados Unidos, y en directo antagonismo con ellas, como vinieron a demostrar las expediciones japonesas de expansión en Formosa y Corea.
Si hacemos balance de los resultados conseguidos por todas estas revoluciones, lo que nos aparece es claramente su carácter profundamente incompleto. La única tarea histórica que llegaron a realizar, de manera plena, fue la construcción de un Estado nacional. No hubo revolución burguesa que no consiguiera este resultado, aunque, con la sola excepción de Italia, la obtención de la independencia nacional se combinó siempre con la imposición del propio dominio imperial o colonial sobre otras naciones.
En el terreno social, ninguna de estas revoluciones destruyó la propiedad agraria de las clases aristocráticas o esclavistas preexistentes, ni mucho menos realizó, en todo el territorio nacional, una reforma agraria. Más bien, en general, lo que se produjo fue un gradual proceso de amalgama o de confluencia entre las antiguas clases nobiliarias o ex-feudales y las clases burguesas de más reciente formación, con la conversión de las primeras a las formas y a los métodos de explotación propios de las segundas, y con la asimilación, por parte de éstas, de las formas de vida y pensamiento características de aquéllas. Ninguna aristocracia rural sufrió, de manera inmediata, directa y completa, la expropiación de sus tierras.
En el plano político, no hubo nunca una revolución burguesa que instaurara un Estado en algún modo similar a la democracia representativa capitalista que hoy conocemos. Las revoluciones holandesa e inglesa no modificaron, en efecto, los criterios preexistentes de estrecha limitación del derecho al sufragio. Los Estados Unidos de los Padres fundadores no tocaron la institución de la esclavitud. La revolución en Francia desembocó en la dictadura militar y en la restauración monárquica. Las de Alemania, Italia y Japón dieron vida a diversos tipos de Estado fuertemente autoritarios que, posteriormente, se convirtieron al fascismo sin proceso alguno de ruptura en el plano interno. Ni siquiera el modesto propósito de fundar una república fue, en la mayoría de los casos, respetado. Sólo las revoluciones holandesa y americana acabaron con el régimen monárquico pero, en ambos casos, las dinastías que reinaban no eran autóctonas sino extranjeras. Las revoluciones más modernas, en Alemania, Italia y Japón, estuvieron realmente conducidas bajo banderas regias y en presencia de una intensificación, no de una disminución, de la ideología monárquica.
Además de ser incompletas, estas grandes revoluciones burguesas se caracterizan, como de hecho ya hemos señalado a lo largo del texto, por su dinámica ordenada y regular .En efecto, resulta evidente que la posición cronológica que ocupó cada revolución no fue indiferente a su naturaleza. Antes bien constituyó una parte de su más íntima estructura. En el ciclo global de estas sublevaciones se pueden distinguir dos fases cronológicas. En la primera el capital es esencialmente, o en gran medida, mercantil o agrícola, lo que quiere decir que estamos todavía en la época precedente a la Revolución Industrial. Esta fase incluye las experiencias de las revoluciones holandesa, inglesa, americana y francesa, y se extiende del siglo XVI al XVIII. En este período la burguesía preindustrial consigue agrupar en torno suyo, sin encontrar grandes dificultades, a las clases populares ya que casi siempre son posibles las alianzas sociales y políticas entre los núcleos de capitalistas urbanos o rurales y las masas campesinas o artesanas. El ejemplo más típico de este género de alianzas lo encontramos naturalmente en el fenómeno polivalente del jacobinismo francés.
Por ello estas primeras revoluciones burguesas se caracterizaron por su gran turbulencia social espontánea, por la irrupción desde abajo de las masas populares en la vida política, sin que las instituciones mostrasen una capacidad efectiva de control de la situación. A medida que estos procesos revolucionarios avanzaban, se iban radicalizando políticamente. En el plano ideológico, casi todos los valores ideales de libertades burguesas nacieron precisamente al calor de estas insurrecciones y fueron forjados sobre todo en la época de las revoluciones inglesa, americana y francesa. Pero el punto verdaderamente esencial de este primer tiempo de las revoluciones burguesas es la conexión, que se puede claramente distinguir en cada una de ellas, entre lo que podríamos llamar la debilidad económica del modo de producción capitalista, todavía en su estado inicial, y la violencia política, el radicalismo de los conflictos sociales que en ellas se expresaron. Todo esto se produce como si un ataque político frontal contra la vieja forma de Estado absolutista fuese necesario precisamente porque no existe todavía una irresistible dinámica económica, por parte del mismo modo capitalista de producción, capaz de realizar, antes que aquella violenta ofensiva, su tarea y sus objetivos.
Después de la Revolución Industrial, en los primeros decenios del siglo XIX, comienza una nueva fase. Las clases burguesas pueden ahora, de manera definitiva, transformarse en clases capitalistas, industriales en el sentido estricto de la palabra. Mientras, simultáneamente, comienza a emerger la moderna clase obrera industrial de las grandes fábricas y de las minas. En este punto, entre el capital y las clases populares, se abre un nuevo abismo social de dimensiones sin precedentes en la fase histórica anterior. La tensión social y el antagonismo entre los propietarios y las masas populares resultan cada vez menos conciliables.
La línea cronológica que separa las dos fases del ciclo de las grandes revoluciones burguesas la podemos situar en 1848, cuando en casi todos los países europeos se intenta revivir el modelo jacobino de alianza entre burguesía y clases populares, sobre todo en las ciudades. Pero, como sabemos, las revoluciones de l848 fracasaron precisamente porque ese tipo de pacto social se reveló ahora impracticable. En adelante, a partir de ese momento, las clases populares urbanas empezaron claramente a representar una potencial amenaza objetiva a la existencia misma de la burguesía como clase. Este fue el significado que tuvieron las jornadas de junio de París, extensamente analizadas por Marx. Las últimas revoluciones capitalistas en Alemania, Italia y Japón revelan un modelo de realización del todo particular. En este modelo se puede incluir también los acontecimientos de la Revolución americana, si queremos denominar así a la Guerra civil entre el Norte y los Estados del Sur. No es que la violencia disminuyese en intensidad. Todo lo contrario, la violencia estuvo presente, más que nunca, en estos procesos históricos. Pero la violencia ahora no era ni espontánea ni social, sino que tendía más bien a ser dirigida y controlada desde arriba. Era la violencia de los grandes ejércitos regulares de finales del siglo XIX, ejercida ahora con medios bélicos industrializados. Sus monumentos fueron los campos de batalla de Magenta, Sedán y Appomatox, donde se registró un número de caídos que no tenía precedentes. En medio de este escenario de carnicerías organizadas, los imprevistos sucesos protagonizados por la Legión de Garibaldi constituyeron un último y fugaz recuerdo de otra época, así como también lo fueron los ideales democráticos y republicanos, destinados a desaparecer en el curso del Risorgimento. En efecto, en este período, los programas clásicos de las primeras revoluciones no tuvieron ninguna ulterior evolución, ningún desarrollo ideológico. Al contrario, la nueva fase supuso una contracción y regresión de aquellos programas. En vez de las banderas de la Libertad, de la Igualdad y de la Fraternidad, la burguesía utilizaba ahora los ideales de la Industria y de la Nacionalidad para movilizar las masas de conscriptos forzosos.
En esta fase el acento ideológico recayó sobre la exaltación de los valores de la nación en cuanto tales. Sin embargo, la característica fundamental de esta fase consiste en que, durante la misma, se desarrollaron las nuevas fuerzas económicas del modo de producción capitalista. Ahora existía de verdad una industria moderna, con todo su poder de autopropagación y de expansión a través del mercado mundial y con todas las ventajas de la mecanización de los medios de coerción y de comunicación, de los que podían disponer los vértices de comando tanto de las fuerzas armadas como del Estado. Gracias al desarrollo de esta moderna industria capitalista ya no era necesario acudir, como en el primer ciclo de revoluciones, a la movilización de las energías populares ni a la violenta lucha política contra el viejo orden.
La paradoja, por tanto, radica en el hecho de que la parábola de las revoluciones burguesas traza una curva no ascendente sino descendente hasta que, a finales del siglo XIX, el ciclo de estas convulsiones parece concluir precisamente mientras se cierra, provisionalmente, el círculo de los que Lenin llamó países imperialistas, o sea los Estados de capitalismo avanzado de hoy.
Digitalizado a Word por el
Círculo Internacional de Comunistas Antibolcheviques